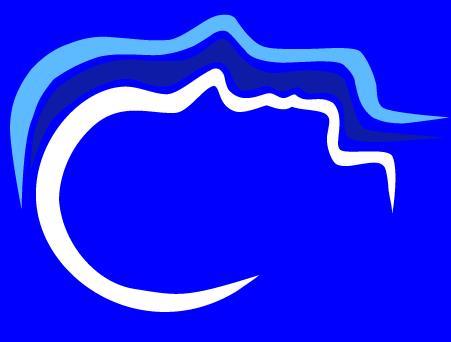 |
XX Symposium de la SEHP |
| 10-12 de Mayo de 2007 Cadaqués, Girona |
Clica en los nombres para ver los resúmenes de sus trabajos. Volver
Maiche, Alejandro; Martín, Montserrat (2ºpóster); Martínez, Luis;
Mas, Maria Teresa (y taller); Mate, Judit; Mestre, Mª Vicenta;
Miró, Fernando; Monacis, Lucia; Monteagudo, Mª José; Morgade, Marta;
Mora, Juan Antonio; Moro, Mario; Munar, Enric (y Historia conceptual...);
Título: William James: Epistemología pragmática y significación de la experiencia religiosa
Luis Martínez Guerrero
y Alberto Rosa Rivero
Universidad Autónoma de Madrid
Dirección: Campus de Cantoblanco.
Facultad de Psicología.
Calle Ivan Pavlov 6. C.P.: 28049
Teléfono: 627915630 // 914151897
E- mail:
luis.guerrero@uam.es //
alberto.rosa@uam.es
Resumen:
El estudio de la Religión cuenta con un dilatado pasado. Ésta ha sido investigada tanto por su contenido ideológico, desde la Teología y la Filosofía, como por las distintas configuraciones culturales que adopta en comunidad, de la mano de la Antropología y la Sociología. Sin embargo, el estudio de la experiencia – religiosa, en este caso-, principio y fundamento último de la cual se nutren estas disciplinas, y objeto legítimo de estudio reclamado para la Psicología, ha quedado históricamente relegada a un plano secundario en la agenda investigadora de ésta. Esta desatención por parte del ámbito psicológico se vio alimentada frecuentemente por prejuicios nacidos dentro de la propia disciplina de la mano de algunas corrientes, tales como el Psicoanálisis y el Conductismo, que fomentaron una imagen de la Religión como objeto de estudio ajeno al saber científico, y de la experiencia religiosa como expresión insana de la mente que debía abordarse desde el campo general de la Psicopatología. Así, el estudio de la Religión por parte de la Psicología no encontrará un ambiente propicio hasta fecha muy reciente, en los años 50 del siglo XX.
A pesar de la imagen denostada del interés por lo religioso que se acaba de ofrecer, esto no siempre fue así. En la constitución institucional de la Psicología como ciencia en los Estados Unidos, la Religión, gracias al terreno socio- cultural abonado que constituía la Norteamérica de aquél tiempo, figuró como una manifestación normal del psiquismo cuyos mecanismos mentales debían ser desentrañados para poder explicar un fragmento de la experiencia humana nada desdeñable. De esta labor se encargaron principalmente Granville Stanley- Hall y William James, si bien el primero se encargó especialmente de la creación de órganos y vehículos de comunicación institucional para la difusión de su conocimiento, el último fue el que llevó a cabo importantes aportaciones teóricas que todavía resuenan hoy en el presente.
James, cuya Psicología está indudablemente impregnada por el Darwinismo imperante de la época, concibió la experiencia que se presenta en la conciencia como un instrumento funcional que permitía orientar la actividad de los individuos en su ambiente de forma satisfactoria, es decir, alcanzado los niveles de significación oportunos como ejercicio de la acción contingencial, para desplegarse con eficacia en el ecosistema. De esta forma, nació su visión pragmática, originalmente heredada de Charles Sanders Peirce, que utilizó como argumento epistemológico para validar todo tipo de experiencias como fuente de significación para la existencia, figurando en un lugar destacado, las religiosas. Más tarde, en su obra Las variedades de la experiencia religiosa (1902), fruto de las Conferencias Guifford, elaborará un marco teórico desde la Psicología que justifique el valor de tales experiencias para la vida.
El propósito que pretende este trabajo es abordar el planteamiento jamesiano acerca de la experiencia y su significación funcional para la vida, referida principalmente a la religiosa –históricamente desatendida por la Psicología en el pasado-, conectada con los aspectos psicológicos que propone éste en diversos textos, elaborando así un argumento que nos permita esbozar una posible epistemología pragmática que coloca como fuente de significación de la experiencia, a la acción misma.
Título: Historia conceptual de la atención conjunta.
Maria Teresa Mas y Elena Añaños
Departament de Psicología Básica, Evolutiva i de l’Educació
Universitat Autònoma de Barcelona
Resumen:
Los primeros acercamientos al concepto de atención conjunta se inician alrededor de los años 70 con el estudio de Scaife y Bruner (1975). Estos autores exploran el seguimiento visual que realiza el niño de la mirada del adulto. A partir de este estudio se pone de manifiesto que la atención conjunta se manifiesta a partir de la mirada y, esta mirada, des de un punto de vista interpersonal, implica una atención coordinada de un individuo con otro individuo hacia un objeto, persona o acontecimiento (Schaffer, 1989).
Consideremos que el proceso investigador que ha sufrido el estudio de la atención conjunta desde sus inicios sigue dos vertientes: la línea continuadora de las investigaciones de Scaife y Bruner que se mantiene en los estudios de Butterworth (1991) el cual sigue estudiando la atención conjunta como habilidad para seguir la dirección de la mirada de otra persona y la línea innovadora de Bakeman y Adamson a quienes siguen los estudios de Bruner (1995), Saxon (1997) y Mas, Añaños y Quera (2006) que consideramos que la atención conjunta es una habilidad para coordinar la atención en objetos con un compañero durante las interacciones sociales.
Nosotros consideramos además que la atención conjunta es una habilidad cognitiva que adquiere el niño y que se desarrolla al igual que se desarrollan otras competencias cognitivas, por lo tanto, es una habilidad que va más allá de “mirar donde otra persona está mirando”. La atención conjunta implica adquirir una habilidad de coordinación porque el niño ha de coordinar su atención con la de otra persona y un objeto de interés mutuo y una habilidad de integración porque la atención conjunta es una habilidad cognitiva que guarda un estrecho lazo con el desarrollo de competencias cognitivas, sociales, comunicativas y manipuladoras.
Este repaso histórico y conceptual de la atención conjunta de los últimos 40 años sirve para mostrar como este concepto ha evolucionado a lo largo del tiempo hasta ser considerado una habilidad cognitiva que se adquiere y se desarrolla de la misma manera que otras competencias en el niño.
Título: La memoria visual a corto plazo como objeto de estudio dentro de la Psicología Científica
Judit Mate y Josep Baqués
Laboratori de Memòria. Departament de Psicología Bàsica, Evolutiva i de
l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Psicologia-Edifici B
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Telèfon: +34 93 581 3140
Fax: +34 93 581 3329
E-mail:
judit.mate@uab.es
Resumen:
La naturaleza de la memoria a corto plazo interesó a un gran numero de pensadores durante el siglo XIX y fue descrita originariamente por William James (1890) como memoria primaria y como posiblemente independiente de la memoria a largo plazo por Thorndike (1919), aunque esta distinción no fue específicamente postulada hasta mediados del siglo XX (Broadbent, 1959; Brown, 1958; Miller, 1956, Peterson & Peterson, 1959). En referencia al estudio de su capacidad, Wundt ya se interesó por el límite en la cantidad de elementos que pueden ser mantenidos en memoria tras una breve exposición, concepto que llamó “scope of attention” (1894, 1897, 1912). A lo largo de una serie de experimentos constató que se recordaban correctamente ente 3 y 6 letras. Sin embargo, el estudio más relevante sobre este aspecto y a la vez más citado es el de Miller (1956) que situó el máximo en 7 elementos.
A finales del siglo XIX aparecieron los primeros estudios que indicaban que la memoria visual era un tipo separable e independiente de la verbal o auditiva. Entre ellos cabe destacar el de Ribot (1882) con su libro titulado “Enfermedades de la memoria” así como el de Wundt (1897) que realizó experimentos en los que utilizaba material no verbal, como dibujos, colores o tonos. Posteriormente, autores como Calkins (1898) y Kirkpatrick (1894) pusieron a prueba de forma experimental la memoria de imágenes visuales respecto a palabras: ambos autores demostraron que efectivamente el recuerdo era superior para objetos y dibujos que para palabras y fueron además pioneros en el uso del método del recuerdo libre y el de pares asociados.
En relación a la medida de la capacidad de la memoria visual a corto plazo, sus antecedentes se remontan al momento en que Jevons (1871) dejó caer un puñado de judías sobre la mesa y trató de estimar cuantas había sin contarlas. Jevons no delimitó un número concreto sino que argumentó que el límite debía ser cuestión de diferencias individuales. Con posterioridad, algunos investigadores han llegado a conclusiones similares (Kaufman, Lord, Reese & Volkmann, 1949). Aunque estudios como los de Brener (1940) de recuerdo serial de colores y los de Sperling (1960), con caracteres alfanuméricos pusieron de manifiesto la dificultad de obtener una medida puramente visual debido a la influencia de la codificación verbal.
Esta limitación se solventó con la introducción del “Paradigma de Detección del cambio” de Phillips (1974), metodología que ha permitido sentar las bases para el estudio de la capacidad de la memoria a corto plazo en términos puramente visuales y que ha dado lugar a aproximaciones más relevantes como las de Luck & Vogel (1997, 2001).
En resumen, esta comunicación pretende plantear la cuestión de la memoria visual como objeto de estudio dentro de la Psicología Científica, desde sus orígenes hasta nuestros días.
Título: La Historia de la Psicología en la nueva estructura de las enseñanzas universitarias
M. Vicenta Mestre
Facultat de Psicologia.
Universitat de València
Resumen:
Los estudios universitarios se encuentran en un momento de cambio y sobre todo de incertidumbre. En poco tiempo hemos vivido importantes cambios en el proceso de reforma de los estudios universitarios, sin que en el momento actual dispongamos de unas directrices claras para afrontar dicha reforma, directrices que guíen la construcción de nuevos planes de estudios viables para la formación de los futuros psicólogos. En julio de 2004 las Universidades españolas que imparten la titulación de Psicología presentaron el “Proyecto de diseño de Plan de Estudios y Título de Grado en Psicología”, subvencionado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), en enero de 2006 el Ministerio publica las fichas técnicas de propuesta de Título Universitario de Grado en Psicología con una estructura de 180 créditos de formación académica básica y 60 créditos de formación adicional de orientación académica o profesional. En estas fichas se respetaba el módulo de “Psicología, Historia, Ciencia y Profesión” con 5 créditos ECTS.
El 26 de septiembre de 2006 el Ministerio presenta una propuesta “La Organización de las Enseñanzas Universitarias en España” en la que aparecen cambios sustanciales respecto al Proyecto inicial presentado por la Conferencia de Decanos de las Facultades de Psicología (Libro Blanco) a la ANECA y también respecto a las Fichas Técnicas. A grandes rasgos en esta propuesta se indica que “los títulos universitarios de Grado se organizarán por grandes ramas de conocimiento y todos ellos deberán adaptarse a las directrices para el diseño de títulos de alguna de ellas”. Las grandes ramas de conocimiento se reducen a cinco: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura. Además, se proponen en el documento del Ministerio 60 créditos iniciales que deberán tener una orientación común para formar en las competencias básicas de la rama de conocimiento a la que esté adscrita la titulación. En toda esta reforma ¿qué previsión podemos hacer para la Historia de la Psicología?, ¿en qué medida le afecta esta transversalidad?, ¿cuál es su aportación al aprendizaje basado en competencias?
Título: Psychology and the armed forces
Lucia
Monacis
Department of Psychology
University of Bari
Palazzo Ateneo, P.zza Umberto I, 70121 Bari (Italy)
Tel.: +39.080.5714448;
E-mail:
lucymonacis@yahoo.it
Resumen:
Personnel selection as an applied domain of work and organizational psychology has a scientific history of over a century. This paper presents a historical account of one of the most active trends in this field during the two World Wars, namely psychology in a military context. Principles and methodological applications of psychology used by the various armed forces are examined in order to provide an exhaustive background to a period in which the realities of war called for realistic attitudes and led to the need for practical psychological services and personnel.
The paper starts from an analysis of the first attempts by psychologists during the first World War to solve certain technological problems of military importance in the areas of fatigue, visual and auditory perception, military instruction, morale, etc. Selection and training procedures for military personnel were introduced or improved.
In 1915 Agostino Gemelli, who at that time was head of the Laboratory of Psychology at Udine, used psychological tests in the selection of pilots for the Italian Air Force. The same initiatives were taken in other countries in Europe as well as in the US. America’s entry into World War I created an opportunity for psychology to demonstrate its potential value: psychologists were involved in war service in laboratories, in training camps, and in the field. The main aim in April 1917 was to devise efficient and objective techniques by which civilian recruits could be selected for military assignments. To meet this challenge, the A.P.A. appointed a committee of five psychologists who specialised in mental testing, under the chairmanship of R.M. Yerkes: the result was the Army Alpha and the Army Beta tests for recruits. In addition, an analysis of various jobs was carried out so as to establish exactly what they involved and which qualifications were appropriate to them. The wartime services gained support for applied psychology. The concept of personnel specifications aroused particular attention: the paper-and-pencil tests set the pattern for new group tests of intelligence, aptitudes, and personality creating a post-war market for personnel selection and testing procedures in education and in industry.
This trend increased during World War II. Just as in World War I, psychologists selected military personnel at induction and reception centres through tests such as the Army General Classification Test, the Army Air Force Test, etc. Main objectives were the development of a personality assessment program to select intelligence personnel for special assignments, the establishment and training of resistance groups, the disruption of morale in enemy forces, and the procurement of information behind enemy lines. In Italy, a section of the Permanent Committee for the Applications of Psychology, set up in 1939 and headed by Gemelli, was dedicated to the Army. In the following year the Committee became an Experimental Centre of Applied Psychology as a section of the National Centre of Research (C.N.R.) after a meeting of psychologists and members of the army. These events are examined in the second part of this paper.
¿Cuándo? When? Resto de autores
Título: Los inicios de la psicotecnia en España: El trabajo del Instituto de Reeducación de inválidos del trabajo de Carabanchel (1922-1929)
María José Monteagudo
Soto
Mauricio Chisvert Perales
Dpto. Psicología Básica, Universitat de València
Avda. Blasco Ibáñez, 21/46020 Valencia.
Tel: 96 386 48 23 Fax: 96 386 48 22
M.Jose.Monteagudo@uv.es
Resumen:
El inicio de una de las principales dimensiones prácticas de la psicología, como es la orientación profesional, se produce en Madrid desde el Servicio de Orientación Profesional del Instituto de Reeducación de Inválidos del Trabajo. En este servicio trabajaran conjuntamente médicos, psicólogos y educadores con el objetivo de conseguir la readaptación funcional y la reeducación profesional de los inválidos del trabajo. Con esta perspectiva de trabajo multidisciplinar, de plena vigencia en nuestros días, iniciarán su trabajo pioneros de la psicotecnia y la psicología aplicada en nuestro país como José Germain o Mercedes Rodrigo.
Por ello desde este trabajo y en la línea de trabajos anteriores presentados a este foro (Monteagudo y cols 1998, 2000, 2003), pretendemos analizar las distintas aportaciones a la psicotecnia desarrolladas desde este Instituto en una década de gran desarrollo y apertura para nuestro país como fueron los años previos a la II República. Para ello recurriremos a la revisión de bases de datos y archivos históricos documentales, habiendo tenido acceso a la recopilación completa de las Memorias del Instituto que fueron publicadas desde 1924 a 1929.
Entre los referentes que analizaremos como indicativos de la ingente labor pionera realizada desde el Instituto, en el ámbito de la psicotecnia y la orientación profesional, destacaremos: la organización y funcionamiento de los distintos servicios del Instituto(médico, psicológico y administrativo) y el trabajo de sus gabinetes y talleres, los instrumentos de diagnóstico y trabajo como por ejemplo la ficha fisiológica y la ficha psicotécnica, los eventos desarrollados desde el Instituto como cursos o seminarios, la labor de la biblioteca, las informaciones recibidas sobre el desarrollo de la psicología aplicada y la psicotecnia en Europa y Estados Unidos, los intercambios y visitas de profesionales de otros países, etc.
De este modo a través del estudio de la labor desarrollada desde el Instituto de Reeducación de Inválidos, nos aproximaremos a una época que preconizaba importantes avances y desarrollos para la psicología aplicada en nuestro país, y donde iniciaron su andadura nuestros primeros psicólogos como Germain o Rodrigo. Una época y un trabajo, sin duda, de obligado referente de estudio histórico para nuestra psicología.
Palabras clave: Psicotecnia, Reeducación ,Orientación Profesional, década de 1920
Título: Naturaleza y lugar de la conciencia en la ciencia. Reflexiones de Charles S. Peirce
Marta Morgade Salgado
Dpto. Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación.
Facultad de Psicología
Universidad Autónoma de Madrid
Madrid 28049
Tlfo. 914975175
Correo. marta.morgade@uam.es
Resumen:
A lo largo de los numerosos escritos de Peirce, tanto los publicados como los manuscritos, es posible encontrar multitud de párrafos dedicados a la conciencia como tema de reflexión. Al igual que ocurre con otros temas en la obra de Peirce, sobre los que ya hemos hablado en otras ocasiones (Morgade, 2002), el tratamiento que Peirce hace del tema de la conciencia es pluridisciplinar. Peirce, que estuvo muy interesado por la conciencia durante gran parte de su vida, fue explorando a partir de distintas disciplinas la naturaleza de la conciencia. En un barrido, tan sólo de los textos publicados hasta ahora, hemos encontrado gran cantidad de reflexiones sobre el tema en campos como la lógica, la matemática, la metafísica, la biología, la astronomía, la psicología, etc. (Morgade, 2004)
Esa visión caleidoscópica del tema de la conciencia en la obra de Peirce presenta gran interés por dos motivos principales. Primero para el estudio de toda su obra en general, siguiendo con el trabajo emprendido desde últimas décadas que recupera la obra de Peirce por parte de distintos estudiosos (Houser, 2006). El segundo de los motivos, el que más nos interesa, se refiere a la psicología en particular, a cómo Peirce entendía la psicología y porqué desarrollo sus propios trabajos psicológicos.
Atendiendo a ese segundo motivo vamos a explorar, en este trabajo, la naturaleza de la conciencia para Peirce; su concepción es fundamentalmente semiótica (Peirce, 1907, MS325). Pero también nos adentramos, al acercarnos al tema de la conciencia, en un sitio en el que se muestra con gran claridad el lugar de confluencia entre la psicología y otras disciplinas fundamentales para la propia disciplina psicológica. Tal y como Peirce señaló en sus ensayos sobre la clasificación de las ciencias (Peirce, 1902; CP 1.203-283), disciplinas como la lógica, la metafísica, la lingüística o la semiótica establecen herramientas básicas para el desarrollo de la psicología, a la vez que ésta explora empíricamente sobre conceptos tan fundamentales para el desarrollo de la ciencia como la percepción, la memoria o la propia conciencia. Estos últimos conceptos fueron algunos sobre los que Peirce investigó, especialmente, para poder desarrollar no sólo su pensamiento filosófico, también para avanzar en su trabajo como astrónomo.
Así, en este estudio revisamos los textos más significativos que Peirce dedicó a la conciencia, con el doble objetivo de resaltar tanto el concepto que Peirce manejaba sobre la conciencia, como las relaciones que en el estudio de la conciencia se establecían entre las disciplinas antes señaladas. Entre los textos que revisamos están ensayos dedicados a la psicología, también textos de otras disciplinas, pero también nos paramos en ciertas cartas que Peirce intercambió con su gran amigo William James (Morgade, 2006) acerca de la conciencia y la psicología.
Titulo: La Escala Métrica de la Inteligencia (1905) y su recepción por la Psicología posterior.
Juan Antonio Mora Mérida
Departamento de Psicología Básica
Facultad de Psicología, Campus de Teatinos. 29071 MÁLAGA-SPAIN
Tlf. +34-95-213 10 89
Fax y Tlf. Secretaria: +34-95-213 26 31
Otro e - mail:
mora_merida@uma.es
Resumen:
Tras la publicación por Binet y Simon (1905) de la Escala Métrica de la Inteligencia, se inicia indudablemente un nuevo camino de aplicación de la Psicología, de gran impacto social.
Llevada a los Estados Unidos esta metodología de la medición de la Inteligencia por H.H. Goddard (1866-1957), tras su traducción al Inglés de la versión de 1908 de la misma, sería ampliamente difundida, especialmente a partir de 1916 por L. Terman (1877-1956), en la Universidad de Stanford. Esta labor sería posteriormente continuada por M.A. Merrill, como puede comprobarse en Terman L. M. & Merrill, M.A. (1937) Stanford-Binet Inteligence Scale (3ª Revision).
Esto ha provocado que si asociamos los nombres de Binet-Stanford-Terman-Merrill nos encontramos con una saga de tests de medición de la Inteligencia que abarcan prácticamente un siglo de Psicología aplicada.
La más reciente publicación de las Escalas Binet:IV (2003) y Binet:V (2005) hace también que la labor de este pionero permanezca como reconocida en la Psicología actual.
Reflexionamos, a la luz de estos materiales, sobre los cambios paradigmáticos que se aprecian en estas Escalas y si realmente es el proyecto originario de Binet y Simon el que se viene ejecutando en ellas o nos encontramos ya ante planteamientos que apenas poseen un mínimo de coincidencia teórica y metodológica con la labor realizada por estos pioneros.
Título: ELIZA: cuarenta años de terapias virtuales
Mario Moro Hernández
Departamento de Psicología Social y Metodología
Universidad Autónoma de Madrid.
Sta. Saturnina 8, 5ºC
28019, Madrid. Tlf. 91255 67 42
E-mail:
mario.moro@titulado.uam.es
Resumen:
En 1964, Joseph Weinzenbaum recogía el guante lanzado por Turing en su artículo «Computer Machinery and Intelligence» (Turing, 1950) y dos años después (1966), durante el congreso organizado por la Association for Computing Machinery (ACM), presentó un programa de ordenador con el que el usuario «podía mantener una conversación». Con apenas 200 líneas de código escrito en LISP, Weinzenbaum programó —o, más bien, parodió— el modo de actuar de un terapeuta rogeriano no directivo. Desde entonces se ha considerado que esta terapeuta virtual llamada ELIZA es el primer «motor de charla» [chatter bot] programado.
ELIZA dibujó un panorama insólito: a partir de entonces las máquinas «podían hablar». Más aún, Weizenbaum tituló su comunicación «ELIZA A Computer Program For the Study of Natural Language Communication Between Man And Machina». Sin embargo, cualquiera que haya pasado por la consulta de tan peculiar terapeuta, tarde o temprano se da cuenta de que algo falla.
La presente comunicación es un trabajo de revisión: un análisis crítico de ELIZA. Se pretende mostrar hasta qué punto la estrategia seguida por Weizenbaum para programar el motor de comprensión-producción de lenguaje resulta un buen modelo para los fenómenos de comprensión y producción de lenguaje. Dicho análisis se hará comparando el modelo que ofrece ELIZA con otros modelos posteriores como pueden ser, por ejemplo, el modelo de comprensión-producción Levelt (1989) o la alternativa que ofrece el Procesamiento Distribuido en Paralelo. En función de estos resultados, se ofrece también un esbozo del impacto que ha tenido el trabajo de Weizenbaum en la psicolingüística posterior (sobre todo, en las décadas de 1970 y 1980, durante la hegemonía de la psicología cognitiva en la psicología académica anglosajona). Finalmente, y a modo de anécdota casi, se reseñará brevemente la eficacia del uso de ELIZA como herramienta terapéutica.
Palabras clave: Inteligencia Artificial, Psicología Cognitiva, ELIZA, Joseph Weinzenbaum.
Título: Ilusiones visuales y de pensamiento: de los espejismos que no engañan a los atajos de la mente
Autores: Enric Munar, Anna Vilaró, Miquel Torregrosa, Maria Teresa Mas, Anna Renner y Alejandro Maiche.
Resumen:
Durante estos dos últimos años un grupo de profesores de la Universitat Autònoma de Barcelona y de la Universitat de les Illes Balears hemos estado trabajando en la elaboración de un taller virtual sobre ilusiones visuales, por una parte, y cognitivas, por otra. El taller se encuentra disponible en http://psicol93.uab.es/ilusions/. La actividad pretende acercar al público en general y a los estudiantes de psicología en particular al intrigante mundo de las paradojas mentales. Un tema que ha sido históricamente atendido por filósofos, físicos y matemáticos desde la antigüedad (Aristóteles, Ptolomeo, Alhazen, …) y sobre el cual actualmente todavía existe controversia respecto a las explicaciones de algunos de estos fenómenos perceptivos y cognitivos. En cualquier caso, desde la ciencia actual queda claro que se trata de un fenómeno genuinamente psicológico, aunque es, evidentemente, un campo de fuerte interrelación con otras disciplinas.
Al acceder al taller podrá escogerse entre “Ilusiones Visuales” e “Ilusiones de Pensamiento”. Dentro de las Ilusiones Visuales hemos dividido en ilusiones de explicación física, ilusiones de explicación fisiológica e ilusiones de explicación cognitiva, siguiendo la propuesta de Gregory (1997). El internauta puede generar su propio recorrido a través de 7 ilusiones visuales (4 fisiológicas y 3 cognitivas) para ir descubriendo sus efectos, manipular algunos de los factores que intervienen en el efecto y acceder a algunas de las explicaciones más aceptadas. Además, el taller permite medir la magnitud de los efectos ilusorios en cada una de las ilusiones.
Si accedemos a las “Ilusiones de Pensamiento”, el internauta puede interactuar con algunos ejemplos de ilusiones de pensamiento, también conocidos como heurísticos o atajos de la mente. Concetamente, se presenta un ejemplo de los efectos de emmarcamiento en la toma de decisiones basado en el dilema clásico de Tvrseky y Kahneman (1981) de la “enfermedad asiática” y un ejemplo de los efectos de anclaje a partir de un ejercicio de “estimación intuitiva”. Asimismo, en este tipo de ilusiones el taller permite “medir” los supuestos efectos de la ilusión y presenta algunas de las explicaciones mas plausibles que se han desarrollado sobre estos efectos.
Título: H .J. Eysenck y su aproximación científica al estudio de la astrología.
Anna Muro i Rodríguez
Montserrat Gomà i Freixanet
Facultat de Psicologia
Edifici B Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra
Tel.: +34-93 581 44 52; fax: +34-93 581 21 25.
Correo e.:
anna.muro@uab.cat
Departamento de Psicología Clínica y de la Salud, Universidad Autónoma de
Barcelona
Resumenes:
El professor Hans J. Eysenck (1916-1997) fue uno de los psicólogos más influyentes de nuestro tiempo. Durante más de treinta años fue investigador y profesor de Psicología en el Instituto de Psiquiatría de Londres. Escribió y publicó unos 1000 artículos en revistas científicas y 80 libros, todos ellos considerados como aportaciones definitivas a la consolidación de la Psicología Científica del s. XX, destacando en campos como la Personalidad o la Terapia del Comportamiento. Después de Freud y Piaget, Eysenck es el psicólogo más citado de todos los tiempos.
Pero Eysenck también exploró áreas menos conocidas y valoradas por la comunidad científica ortodoxa, una de las cuales fue la Astrología. Se aproximó a esta disciplina fundamentalmente entre 1975 y 1985, a raíz de los resultados encontrados por el psicólogo y estadístico Michel Gauguelin, quién durante más de 40 años analizó los resultados de grandes muestras de sujetos, y a través de los cuales pudo refutar, pero también verificar, algunos de los supuestos astrológicos sobre la personalidad. Eysenck, sorprendido al comprobar las rigurosas condiciones estadísticas y metodológicas de aquel trabajo y por los pocos estudios en Psicología que pudieran competir con aquellos datos, inició por si mismo su investigación sobre los efectos planetarios en la personalidad. Su primer artículo, Planets, Stars and Personality (1975), se publicó en la revista New Behaviour, y en 1978, junto con J. Mayo y O. White publicó An empirical study of the relation between astrological factors and personality, en el Journal of Social Psychology. En 1982, con David Nias, publicó el libro Astrology, Science or Supertition?, en el cual presenta una revisión de las evidencias científicas a favor y en contra de la Astrología, analizando los supuestos astrológicos básicos en relación al comportamiento y la personalidad del ser humano, las plantas, los animales o los fenómenos naturales. Paralelamente, a partir de 1979 y hasta 1996, Eysenck se implicó y participó en varios seminarios, algunos de ellos organizados por él mismo en el Instituto de Psiquiatría de Londres. Esta implicación le llevó a fundar los “Eysenck Research Seminars”, tres seminarios internacionales sobre el estudio científico de la Astrología en Long Beach (1986), Friburgo (1987) y Nápoles (1988). El resultado de estos seminarios fue la creación del CORA (Comitee for Objective Research in Astrology), con Eysenck de presidente y doce expertos más (académicos y astrólogos), para favorecer, revisar y promover el estudio científico de dicha disciplina.
La contribución fundamental de Eysenck a la investigación en Astrología fue su insistencia en que había un efecto que podía ser explicado con los métodos y observaciones adecuadas, y su rechazo a las explicaciones simplistas y sin fundamento científico alguno. Hans J. Eysenck demostró ser un gran ejemplo de hombre de ciencia por su abertura mental, curiosidad y escepticismo y por poner en duda los paradigmas más arraigados tanto de la Astrología como de la Psicología, gracias a su conocida actitud crítica y a su aplicación sistemática del método científico como el único válido para explicar la etiología y desarrollo del comportamiento humano.