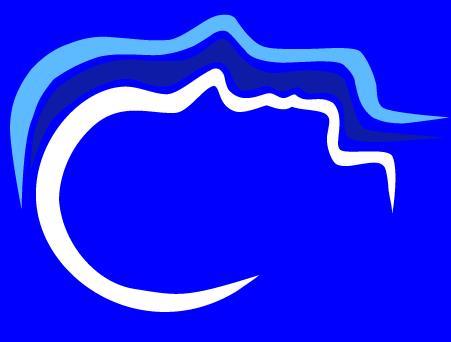 |
XX Symposium de la SEHP |
| 10-12 de Mayo de 2007 Cadaqués, Girona |
Clica en los nombres para ver los resúmenes de sus trabajos. Volver
Balltondre, Mònica; Bandrés, Javier; Baqués, Josep; Bernabéu, Francisco;
Título: Encuentros entre Dios y la melancolía: los consejos de Teresa de Ávila sobre cómo se han de tratar las melancólicas de sus “fundaciones”
Mònica
Balltondre Pla
Departamento de psicología básica, evolutiva y de la educación
Universidad Autónoma de Barcelona
monica.balltondre@uab.es
Telf. 93 581 23 65
Resumen:
Hay enfermedades que se prestan especialmente a la polifonía social. La melancolía es un buen ejemplo, pues en sus siglos de auge excede a su significación médica sin lugar a dudas, quizá por colindar con la locura y su tradición sacra. Son muchos los rastros que nos han quedado de la popularidad de este morbo, especialmente en las fuentes de los siglos XV, XVI y XVII, donde traspasa sus consideraciones médicas y recibe distintos géneros de tratamiento: satírico, moral, místico, etc.
La presente comunicación se quiere adentrar en las formas religiosas de la melancolía. Entre 1574 y 1582, Teresa de Ávila escribió el Libro de las fundaciones para establecer los principios que debían guiar las órdenes que, no sin furiosas oposiciones, consiguió ir fundando. Entre los preceptos que escribe para las ordenaciones de estos conventos hay un capítulo acerca de cómo se han de haber con las que tienen melancolía, pensado para que las preladas pudieran manejar a las melancólicas dentro de la orden. Es lógico que preocupe a Teresa de Jesús, por ser enfermedad extendida y porque, como se nos dice en los tratados médicos del XVI, la enfermedad se asocia comúnmente con religiosos y personas de mucho recogimiento.
Aquí intentaremos entender la melancolía como subterfugio que acecha al estamento eclesiástico femenino, según la opinión de Teresa de Ávila, quien sospecha que la enfermedad tiene sus utilidades para las jóvenes aspirantes a descalzarse. Pretendemos dos movimientos. De un lado, abordar la melancolía como enfermedad entre las religiosas carmelitas y ver los remedios terapéuticos que pone por escrito su fundadora. Y del otro, nos proponemos dilucidar las significaciones que incluye ese morbo, con el cual se cruzan, en el plano psicológico individual: el funcionamiento de la imaginación, las pasiones, las vivencias de fe y pecado y las tentaciones que vienen por esta vía de debilidad del alma; y el plano social: la convivencia en comunidad. Intentaremos componer cómo se entreteje todo ello en un universo de experiencias, sin duda, muy particular.
Título: José García Castillo y la psicopatología en la guerra civil Española
Javier Bandrés
Rafael Llavona
Contacto: Javier Bandrés, madrono1@psi.ucm.es
Universidad Complutense
Resumen
El psiquiatra español José García Castillo presentó en la Universidad Central en 1947 una tesis doctoral en la que pretende analizar el origen de los trastornos psicopatológicos que se presentaron durante la Guerra Civil Española. En esta comunicación se exponen sus principales datos y conclusiones, con especial énfasis en aspectos como: la trascendencia legal en la guerra de los trastornos psicopatológicos, la relación entre el miedo y la psiconeurosis, la relación entre el hambre y la psiconeurosis, la relación entre la fatiga y la psiconeurosis, diferencias y semejanzas entre los cuadros mentales en tiempo de paz y de guerra, las peculiariedades de un conflicto bélico revolucionario, el impacto psicológico de la guerra en los ancianos y el impacto psicológico de la guerra en los enfermos mentales,
Título: L’inconscient: ce qui est nouveau et ce qui ne l’est pas
Yvon Brès
Né le 1o août 1927
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure. Agrégé de philosophie.
A enseigné successivement à l’université de Tokyo, aux lycées d’Orléans,
Louis le Grand et Henri IV, à la Sorbonne comme maître-assistant, aux
universités de Nancy et Paris VII comme professeur.
Directeur de la Revue Philosophique de la France et de l’Etranger.
Membre du GEPHP (Groupe d’Etudes Pluridisciplinaires d’Histoire de la
Psychologie)
Publications:
La psychologie de Platon, Paris, PUF, 1968, 432 p.
Freud et la psychanalyse américaine : Karen Horney, Paris, Vrin, 197o, 249
p.
Critique des raisons psychanalytiques, Paris, PUF, 1985, 269 p.
L’être et la faute, Paris, PUF, 1988, 219 p.
La souffrance et le tragique, Paris, PUF, 1992, 282 p.
L’avenir du judéo – christianisme, Paris, PUF, 2oo2, 127 p.
L’inconscient, Paris, Ellipses, 2oo2, 16o p.
Freud…en liberté, Paris, Ellipses, 2oo6, 149 p.
Adresse : 8 rue des
Coudrais, 92330 Sceaux ( France )
Tél. et fax : 01 47 02 75 17
e-mail :
yvon.bres@wanadoo.fr
Resumen:
Freud n’a pas inventé l’inconscient. Cette notion a, avant lui, toute une histoire, depuis la création du mot au XVIIIème siècle,-- et même une préhistoire, s’il est permis de la voir en germe dans certains textes dès l’Antiquité. Toutefois c’est le XIXème siècle qui la verra se préciser et s’enrichir chez les philosophes romantiques allemands (par ex. Schelling ) et surtout chez les médecins psychologues ( Heinroth, Carus, I.H.Fichte E. von Hartmann ). Si bien qu’au début de son activité scientifique Freud la trouve partout dans la culture occidentale. Il va en hériter par plusieurs canaux et les diverses conceptions de l’inconscient présentes dans son œuvre témoignent de cette diversité, non parfois sans quelque incohérence.
Avant et après Freud fleuriront toutes sortes d’inconscients dont beaucoup s’éloignent de ce que le concept plus précis de « représentation non représentée » ( unvorgestellte Vorstellung, comme dit Immanuel Hermann Fichte) pouvait avoir de rigoureux. Si bien que, de nos jours, en psychanalyse et en dehors de la psychanalyse, le mot « inconscient » risque de pouvoir signifier n’importe quoi. En revanche, les progrès dans l’observation du cerveau ont permis de découvrir des processus hysiologiques qui – comme l’avait plus ou moins prévu Freud – correspondent à un « inconscient cognitif » donnant ainsi à la notion un contenu précis et nouveau. Ces découvertes ne frappent pas forcément d’invalidité les diverses notions de l’inconscient intérieures ou extérieures à la psychanalyse, mais elles posent le problème en des termes nouveaux.