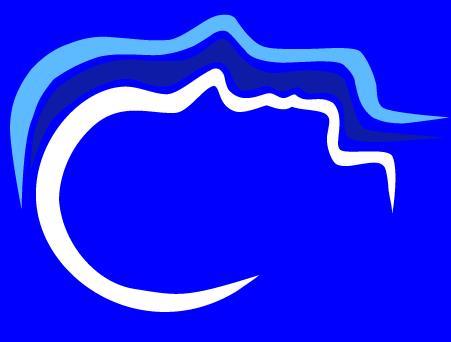 |
XX Symposium de la SEHP |
| 10-12 de Mayo de 2007 Cadaqués, Girona |
Clica en los nombres para ver los resúmenes de sus trabajos. Volver
Alarcón, Gloria; Alzate, Ramón; Amargant, Xavier; Anguera, Blanca;
Antolí, Adoración; Añaños, Elena; Arana, José M; Arumí, Inma; Ayala, Saray;
Título: Aproximaciones al concepto de conciencia: Conciencia Económica y Conciencia Fiscal.
Autores: Alarcón
García, Gloria
Quiñones
Vidal, Elena
Peñaranda
Ortega, María
e- mail:
dinueff@um.es
Correo Postal: Gloria
Alarcón. Facultad de Economía y Empresa. Campus de Espinardo.
Universidad de
Murcia.
Resumen:
Como señala Munárriz (2005) el término conciencia es polisémico y ambigüo. Así, aunque todos estaríamos de acuerdo en aplicarle unas características descriptivas del tipo darse cuenta de, percatarse de algo, saber sobre, reconocer cosas externas e internas, interpretar lo que se percibe… y en fín, referirse a lo que se conoce, se siente o se vive, como experiencia subjetiva, tambien acordaríamos que este conocimiento, vivencia, sentimiento o percepción no va referido al puro conocimiento, sino al que se deriva de su paso por lo que cómo personas somos, es decir, el color afectivo con el que tintamos nuestras experiencias y nuestras percepciones. La conciencia sin esto, sin color o sin sentimiento no es conciencia, como tampoco podemos hablar de conciencia si no la adherimos a un cuerpo. Y no sólo eso, la conciencia es siempre conciencia de algo, tiene “intencionalidad” está dirigida a un fín y tiene un propósito (Brentano 198…)De ahí la necesidad de determinar las tendencias y las valoraciones del mundo que le rodea .
Otra aspecto significativo aparece cuando diferenciamos entre conciencia como saber de sí, y consciencia como valoración de nuestros actos, es decir, de la capacidad de enjuiciar lo que hacemos, según normas internas – que son dictadas por nuestra conciencia y que son definidas como conocimiento inmediato e intuitivo- que nos aclaran lo correcto o incorrecto de nuestras acciones, y que constituyen nuestras creencias ( Ortega 1956; Valenciano, 1968).
En este sentido diferenciaríamos entre la moral, derivada de nuestro comportamiento y de sus consecuencias, y la ética, que abarcaría tanto la moral como las obligaciones humanas (Alarcón, 2006) Finalmente, la conciencia incluiría la reflexividad acerca de los comportamientos y las obligaciones (Alicia, 2006). Cada uno de esos contenidos de conciencia remiten a diversos estado que a su vez van referidos a actividades mentales que son “conscientes”: querer, sentir, creer … Plotino, San Agustín, Descartes, enfatizaron distintas acepciones: sirve para captar lo bueno, para estar en el mundo, para percibir de manera clara y distinta etc. La conciencia en fín, constituye lo más intrínseco de nuestra experiencia (Munárriz,2005)
Es verdad que el intento de recuperar la conciencia despues del trabajo que los positivistas realizaron para silenciarla, se debe al hecho de que los neurocientíficos se han decidido a investigar determinadas cuestiones relacionadas con la conciencia y que forman parte de lo subjetivo. Digamos que la cuestión central radica para ellos en determinar cómo es posible que unas capacidades cognoscitivas, que son dirigidas desde regiones especializadas y distantes del cerebro puedan coordinarse para producir una vivencia coherente y unitaria.
Pero no sólo el campo de la neurociencia se adentra en esta cuestión; desde las ciencias sociales y económicas, se está empezando a trabajar en conceptos que antes, como ocurrió con la Psicología, se daban por supuestos. En el presente trabajo los autores trazan el desarrollo del concepto de conciencia en campos no estrictamente psicológicos y que tienen que ver con la economía –por ejemplo el de conciencia fiscal- o la ecología – conciencia ecológica- señalando así áreas emergentes de investigación.
Título: Ruptura entre Freud y Jung. Sus inquietudes y actitudes frente al misterio.
Blanca Anguera
Facultad de Psicología
Universidad de Barcelona
Passeig de la Vall d’Hebrón, 171
08035 Barcelona
Tel. 93 284 92 93
banguera@ub.edu
Resumen:
En este trabajo exploramos el interés de Freud y Jung por lo misterioso tras su definitiva ruptura.
Etimológicamente la voz misterio procede del griego y tiene el sentido de secreto, misterio, ceremonia religiosa para iniciados. Todos los seres humanos, en un momento u otro, nos enfrentamos con misterios que nos plantean interrogantes, pero hay muy diversas actitudes frente a lo misterioso: la de omitirlo, no verlo, negarlo, no interesarse por ello...o también la de encararlo, buscar entenderlo, tolerar la incertidumbre del no saber o a la inversa, creer mágicamente que todo se sabe y se explica y confundir creencias con realidades. Estas diversas actitudes y muchas otras, están naturalmente vinculadas con muchos aspectos vitales: la historia familiar, la influencia cultural, las creencias religiosas o no, y ese misterio que llamamos subjetividad.
Tras la ruptura con Freud, Jung dimitió de la Asociación Psicoanalítica, de su puesto de Privatdocent y después rompió sus lazos con la Universidad de Zurich. Sin vínculos institucionales, inició un “viaje a través del inconsciente” llamado por Ellenberger (1976) periodo de “enfermedad creadora” que transcurre desde 1913 a 1918. Después de este periodo oscuro, ya que del autoanálisis de Freud tenemos las cartas a Fliess, Jung fundó su propia escuela y su método muy distinto al freudiano. Mientras que Freud tomaba la terapia como centro de observación y de recogida de datos, Jung hace el camino inverso: recoge abundantes datos de la historia de las religiones, del misticismo, de la mitología, de las culturas orientales y luego los aplicaba a la interpretación de la clínica.
De hecho, la atracción de C.G.Jung por todos los fenómenos ocultos empezó muy pronto y su tesis médica de 1902, que dedicó a una médium de su familia, ya es una aproximación a un tema que le interesó y amplió mucho más tras su ruptura con el psicoanálisis. A partir de entonces su búsqueda de sentido se extiende a temas tan variados como la alquimia, los fenómenos parapsicológicos, los mandalas y otros aspectos que se integran bajo su concepto de sincronicidad o coincidencia significativa entre sucesos exteriores e interiores que no tienen entre ellos una relación causal.
Por su parte S.Freud, dedicó básicamente sus energías a la construcción del psicoanálisis y es más tarde, sobre todo a partir de los años veinte cuando publica unos pocos escritos dedicados al fenómeno de la telepatía y del ocultismo. Los dos autores que habían osado penetrar en el aspecto psíquico del inconsciente, realizan sus exploraciones a temas más misteriosos y oscuros, pero sus trayectos son muy distintos. Mientras que Freud manifiesta asombro, perplejidad, incertidumbre, dudas y variaciones sobre la existencia o no de la telepatía, Jung toma una actitud de más convencimiento frente a los fenómenos ocultos.
Cien años después de su primer encuentro hay que reconocer que, independientemente de sus errores y sus aciertos, tuvieron la audacia de preguntarse cuestiones que ahora sólo observamos en el campo de la física teórica y no en el de la psicología.
Título:
Dos
décadas de presentación de servicios en las Unidades de Asistencia
Psicológica de las facultades españolas de psicología. Un capítulo de la
historia de la psicología aplicada
Autores: Arana Martínez, José M., Rodríguez Domínguez, Sandalio y García
Meilán, Juan J.
Centro de Trabajo: Facultad de Psicología. Universidad de Salamanca
Dirección: Avda. de la Merced 109-135
37005 Salamanca
Teléfono: 923 - 294610, ext.: 3277
Fax: 923 – 294608
E-mail:
arana@usal.es
Resumen:
Se pretende hacer un análisis de los servicios de atención psicológica que se han ido instaurando en las universidades del país en las dos últimas décadas. En concreto, se maneja la información referida a las 36 universidades donde se imparten los estudios de Psicología.
El objetivo del trabajo es por un lado netamente histórico, por cuanto de él derivará la constatación de los momentos concretos, obviamente cercanos, en los que las distintas facultades de Psicología del país han implementado la novedosa faceta asistencial junto a sus más consolidadas vertientes docente e investigadora. Por otro lado el trabajo aportará datos sobre el grado de implicación socio-asistencial de las facultades de Psicología, siendo esperable que tal resultado y nivel de implicación sea en cierto modo correlativo a su propia trayectoria histórica, a la par que al contexto global e institucional de las universidades en particular.
Entre los resultados provisionales que hemos obtenido resaltan los siguientes. Si bien no todas lo poseen, la mayoría de las Facultades de Psicología del país cuentan con una Unidad o Servicio de Atención Psicológica con un triple propósito: 1) asistencial (mejorar el bienestar psicológico de los destinatarios, generalmente sólo personal de la propia universidad); 2) docente (formación práctica-entrenamiento-actualización del profesorado responsable del servicio, de los recién licenciados y de los alumnos del Practicum) y 3) de investigación.
Ahora bien, como ocurre en la propia Psicología, la palabra que mejor define el panorama que emerge al estudiar estos servicios es la de diversidad: 1) de nombres (servicio, unidad, centro, etc.); 2) de destinatarios que pueden hacer uso de ellos (personas pertenecientes a la institución, o también abierto a las ajenas); 3) de las demandas atendidas (temáticas concretas vs generales); 4) de la cobertura de los servicios ofertados (tratamientos individuales, de familia, de pareja, de grupo, organizaciones, etc., breves, etc.); 5) del carácter gratuito o no; 6) de su ubicación (en la propia Facultad de Psicología, o en un edificio de los servicios centrales); 7) de la entidad que tiene el servicio (centro propio de la universidad, servicio de la facultad); 8) en su financiación (autofinanciado o dependiente de las ayudas de la institución).
En último término, las facultades de Psicología en las últimas décadas han contribuido a dar respuesta al espíritu de implicación social demandado a las instituciones universitarias. Además, ello ha propiciado progresivamente en los últimos tiempos una clara interacción de las vertientes de investigación y aplicación en los estudios universitarios de Psicología. De ese modo, estos servicios han contribuido también muy favorablemente a mejorar la consideración de la titulación en el contexto de la Universidad.
Título: Drogas y remedios populares utilizados
durante el siglo XVIII en el
Alt Empordà para el tratamiento de enfermedades mentales
Autores: Imma Arumí, Xavier Amargant, Manuel de Gracia
Centro: Departamento de Psicología. Universitat de Girona
Dirección: Plza. Sant Doménech, 9
Correo electrónico: manuel.gracia@udg.es
Modalidad: Póster
Resumen:
El objetivo de este trabajo es realizar una taxonomía de plantas, drogas y remedios caseros utilizados a finales del XVIII y principios del XIX en la comarca del Alt Empordà, para el tratamiento de trastornos mentales y psicosomáticos.
A partir de la información recogida en la recopilación de farmacopea y remedios populares del droguero de Figueres Pelegrí Estiu (Girona ¿?- Figueres 1850?), junto con tratados y recopilaciones de droguería catalana de principios del XIX, y fuentes de información de la etnobotánica local, se establece una clasificación de plantas y remedios a partir de tres ejes taxonómicos de la psicopatología clásica: melancolía, manía y paranoia; un cuarto eje recoge las drogas y remedios utilizados en trastornos de tipo psicosomático o somatoforme
Título: La Psicología entre la mente y las moléculas
Saray
Ayala López
Departament de Filosofia
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici
B, Campus UAB - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
e-mail:
Saray.ayala@uab.cat
Fax: 93 581 2001 Tel.: 657816706
Resumen:
La Neurociencia actual está salvando el abismo entre la mente y las moléculas, tendiendo un puente entre los fenómenos mentales y los mecanismos celulares-moleculares (Kandel, Schwartz & Jessell, 2000). Las ciencias del cerebro nos están explicando la complejidad de lo mental, desde el no menos complejo nivel celular-molecular. El caso de la consolidación de la memoria a largo plazo es uno de los resultados más conocidos (Squire & Kandel, 2000; Bickle, 2003). La memoria, hoy día, parece revelarse pues como la primera facultad mental susceptible de ser entendida y explicada a este nivel celular-molecular.
El simpatizante del reduccionismo puede utilizar estos resultados para argumentar a favor de una reducción de la mente a las moléculas (Bickle, 2003). Defender una tesis así nos llevaría o bien a (i) eliminar la Psicología, o a (ii) mantener lo que se ha dado en llamar la tesis de la mera heurística, que consiste en afirmar que el papel de la Psicología es el de guía heurística de la investigación (identificando y caracterizando funcionalmente los fenómenos que requieren explicación).
En este trabajo argumentaré a favor de la tesis de la mera heurística, como parte de la defensa de una potencial reducción de la mente a las moléculas, y en contra de tesis anti-reduccionistas que reconocen un papel esencial a la Psicología en la explicación de la mente y califican de irrelevante o parasiario el nivel implemenacional (Schouten & Looren de Jong, 1999; Looren de Jong & Schouten, 2005; van Eck et al, 2006). Mi argumento consta de dos elementos: uno refiere al carácter de la contribución de la Psicología al estudio de la mente, el otro a la relación de ésta con las ciencias de niveles más bajos (como la Neurobiología). Por un lado sostengo que la Psicología no aporta explicaciones de los fenómenos mentales, sino caracterizaciones funcionales al nivel del sujeto. Por el otro defiendo la tesis de que el papel de la Psicología en el estudio de la mente es el de guiar la investigación del cerebro desde el nivel funcional. Para ilustrar estas dos ideas, expondré un ejemplo: haciendo un repaso histórico del papel de la Psicología en el estudio de la memoria (desde los descubrimientos de Ebbinghaus en la década de 1880, hasta los actuales resultados en biología molecular), resulta fácil advertir que su contribución ha sido la de guiar la investigación, mediante caracterizaciones al nivel del sujeto (como los tipos de memoria a corto y largo plazo), siendo luego la neurociencia la que ha desarrollado una explicación de los mismos.
Según esta línea de argumentación, en una teoría completa que explique la mente, la contribución de la Psicología habrá sido la de guiar la investigación a partir de sus caracterizaciones funcionales, y no la de ofrecer explicaciones de los fenómenos mentales. Las ciencias de niveles más bajos, como la neurobiología, serán las que expliquen la mente. Simpaticemos o no con el reduccionismo, lo que sí resulta evidente es que, dado este nuevo puente entre las moléculas y la mente, la Psicología ha de justificar su papel en el proyecto de explicar la mente.